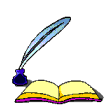El arrebol de las tardes de Alta Gracia cobijó mi niñez. Entre moras y luciérnagas se debatía la noche que, de tan cercana, ya era patente. Aún así algunos rayos rebeldes de luz permanecían en el ocaso, creo yo, para no dejarme a oscuras, al menos no hasta que llegue mi mamá a buscarme. Es que no dejaba piedra sin levantar, conocía a todos los bichos bolitas del lugar, ciempiés y arañas culonas, hormigas y lombrices. Cada uno tenía su respectivo nombre pero no por genero sino por bicho. Cuando se acababan los nombres empezaba a nominarlos por el nombre y primero, segundo y así sucesivamente.
Aprovechaba hasta el último aliento del día para escudriñar el campito. Si en la universidad hubiera habido la carrera de bichosofía seguro que ya estaría recibido. Los campitos era lugares de otros tiempos, eran portales hacia la aventura, una dimensión de sueños, era el escondite de las siestas, era trincheras de combate cuando chicos de otro barrio llegaban a invadir el nuestro. Por supuesto, para los refutadotes de sueños, era ese sitio que ocupaba la mitad del manzano lleno de yuyos y alimañas que eran necesarios limpiar cuanto antes. Pero el futuro me tenía sin cuidado. Me levantaba por las mañanas pensando en buscar vaya a saber que.
Poco a poco, y esto no lo supe hasta que crecí, se acercaba la civilización. Primero fue que desmontaron una parte del campito. Esto lejos de entristecernos a los pibes del barrio nos alegró por que con un par de palos que plantamos en la tierra hicimos una canchita de fútbol y aprovechamos que estos buenos señores, que no sabíamos de donde habían salido, nos habían limpiado el lugar. Fueron muchas las tardes de rodillas lastimadas y de discusiones sobre para quien jugaría el Josecito. Josecito era el más grande de tamaño entre nosotros pero irónicamente lo llamábamos por su diminutivo, aunque por esos tiempos no sabía que quería decir irónico ni diminutivo.
Aprovechaba hasta el último aliento del día para escudriñar el campito. Si en la universidad hubiera habido la carrera de bichosofía seguro que ya estaría recibido. Los campitos era lugares de otros tiempos, eran portales hacia la aventura, una dimensión de sueños, era el escondite de las siestas, era trincheras de combate cuando chicos de otro barrio llegaban a invadir el nuestro. Por supuesto, para los refutadotes de sueños, era ese sitio que ocupaba la mitad del manzano lleno de yuyos y alimañas que eran necesarios limpiar cuanto antes. Pero el futuro me tenía sin cuidado. Me levantaba por las mañanas pensando en buscar vaya a saber que.
Poco a poco, y esto no lo supe hasta que crecí, se acercaba la civilización. Primero fue que desmontaron una parte del campito. Esto lejos de entristecernos a los pibes del barrio nos alegró por que con un par de palos que plantamos en la tierra hicimos una canchita de fútbol y aprovechamos que estos buenos señores, que no sabíamos de donde habían salido, nos habían limpiado el lugar. Fueron muchas las tardes de rodillas lastimadas y de discusiones sobre para quien jugaría el Josecito. Josecito era el más grande de tamaño entre nosotros pero irónicamente lo llamábamos por su diminutivo, aunque por esos tiempos no sabía que quería decir irónico ni diminutivo.

Fueron muchas las tardes donde en la escuela del potrero aprendimos a jugar al futbol. Esto fue hasta que en una de ellas, después de tomar la leche, nos llegamos hasta la canchita pero ya no estaba. En su lugar había otros señores, que tampoco sabíamos de donde habían salido, que vinieron con unas máquinas a meter mucho ruido y había un camión que bajaba muchos ladrillos. Día tras día durante toda la semana volvíamos al lugar a ver si estos señores se habían ido y no, seguían allí.
Llegado el sábado fuimos hasta nuestra usurpada cancha de fútbol y los señores no habían venido. Esperamos un rato merodeando por el lugar. Al darnos cuenta que no aparecían entramos. Descubrimos que nos habían hecho un hermoso regalo. Habían cavado mejores trincheras que las nuestras. Cuando nos metíamos en ellas solo se nos veía la cabeza y si nos agachábamos bien éramos capaces de escondernos hasta de los ojos de dios. Nos dejaron también los ladrillos para que hiciéramos nuestro fuerte, cosa que no tardamos en construir. El domingo tampoco vinieron y supusimos que no vendría más esta buena gente. Aprovechamos que nos habían dejado una canilla para abrirla en forma completa y hacer un río con represas y todo. El agua corría por las tardes, por las cunetas y se llevaba con ella algún que otro barco de papel. Corría y era un reloj, de agua, que marcaba el tiempo de nuestra infancia. Trincheras, fuertes y ríos: ¿Qué más se podía pedir?
Llegado el día lunes los señores habían vuelto pero ya no nos molestamos porque sabíamos que estaban construyendo algo para nosotros. Esperamos hasta el fin de semana y volvimos al lugar.
Llegado el sábado fuimos hasta nuestra usurpada cancha de fútbol y los señores no habían venido. Esperamos un rato merodeando por el lugar. Al darnos cuenta que no aparecían entramos. Descubrimos que nos habían hecho un hermoso regalo. Habían cavado mejores trincheras que las nuestras. Cuando nos metíamos en ellas solo se nos veía la cabeza y si nos agachábamos bien éramos capaces de escondernos hasta de los ojos de dios. Nos dejaron también los ladrillos para que hiciéramos nuestro fuerte, cosa que no tardamos en construir. El domingo tampoco vinieron y supusimos que no vendría más esta buena gente. Aprovechamos que nos habían dejado una canilla para abrirla en forma completa y hacer un río con represas y todo. El agua corría por las tardes, por las cunetas y se llevaba con ella algún que otro barco de papel. Corría y era un reloj, de agua, que marcaba el tiempo de nuestra infancia. Trincheras, fuertes y ríos: ¿Qué más se podía pedir?
Llegado el día lunes los señores habían vuelto pero ya no nos molestamos porque sabíamos que estaban construyendo algo para nosotros. Esperamos hasta el fin de semana y volvimos al lugar.

De esto hace ya como cuarenta años y aun no puedo olvidar el olor a verde dominado por las moras, a mis amigos ni a la chica que gustaba de mi, los carnavales de mi barrio, las primeras luciérnagas del ocaso, las chicharras y los sapos con sus armoniosos cantos, los gritos de mi madre llamándome...... si aún me parece oírlos: jorgeeeee, jorgitooooo......